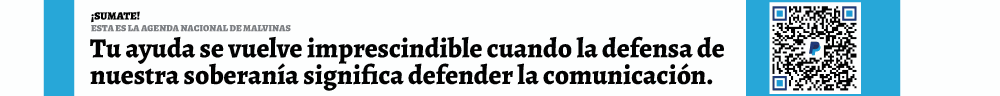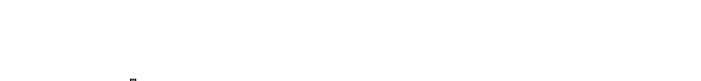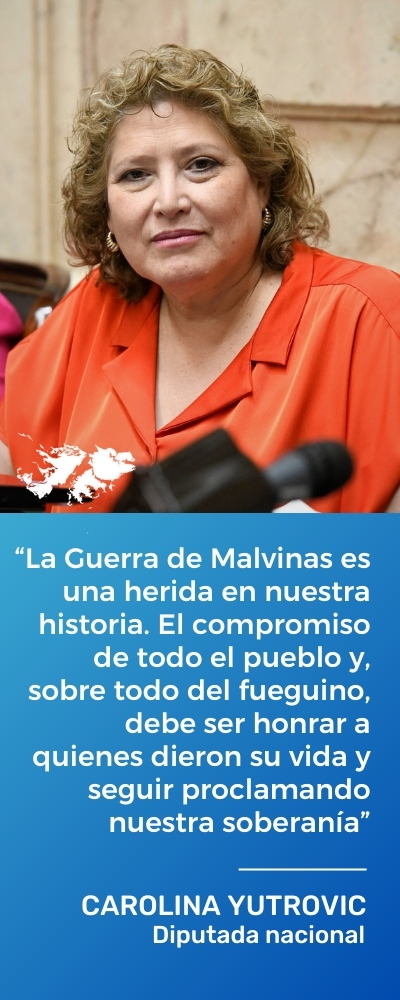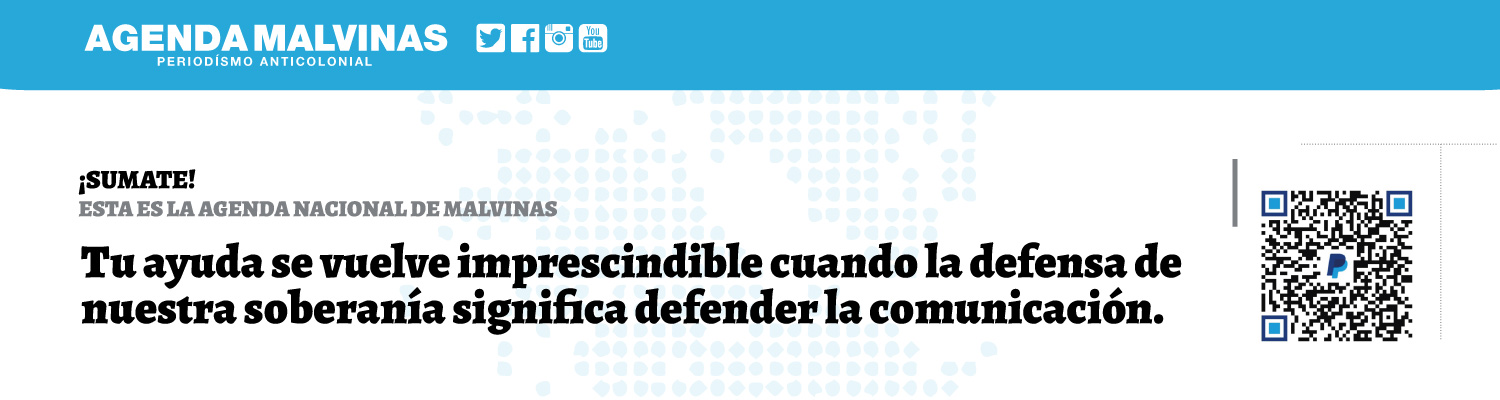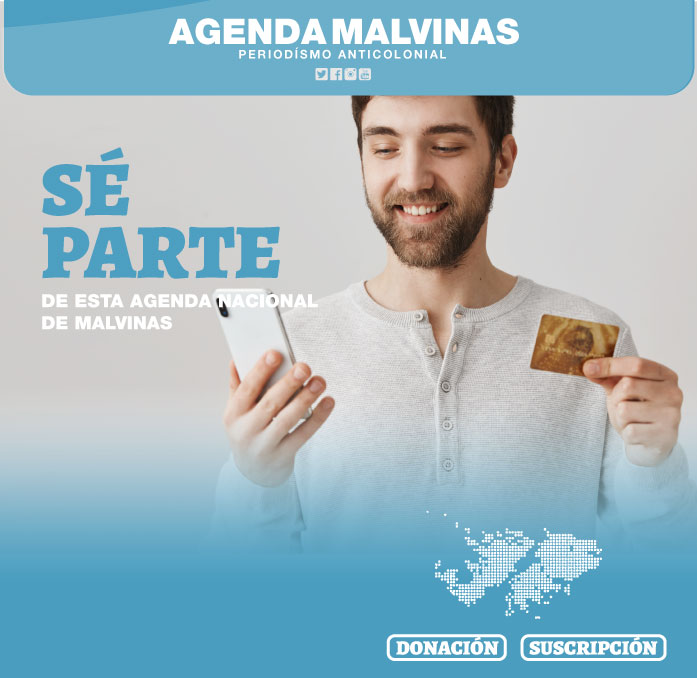La temporada invernal de pesca de calamar alrededor de las Islas Malvinas acaba de cerrar con cifras que, lejos de ser una mera estadística, suenan como una campana de alarma para el ecosistema marítimo argentino.
Según datos proporcionados por el propio sector pesquero con intereses en el archipiélago ocupado, la flota de capital mayoritariamente español, operando bajo la cuestionada licencia del gobierno británico, apenas logró capturar 18.000 toneladas de calamar patagónico.
Esta cifra, enmarcada en una extensión de la temporada concedida por las autoridades coloniales para paliar las quejas de los armadores, confirma una tendencia catastrófica: es el tercer año consecutivo de un invierno con volúmenes ínfimos, pintando un panorama de colapso inminente.
El desolador resultado de 2025 no puede entenderse sin contrastarlo con la desaforada extracción de años anteriores. En 2019, por ejemplo, las crónicas de la época relataban un botín de 85.000 toneladas en el mismo caladero, con la flota gallega batiendo récords históricos y facturando cientos de millones de dólares. Aquel año, se celebró como el de "mejor rendimiento desde 1995".
Agenda Malvinas detallaba en mayo de ese año, que solo en la primera zafra se habían superado las 51.000 toneladas en menos de tres meses, un volumen que entonces se consideraba excepcional. La narrativa era de abundancia y expansión hacia nuevos mercados como China y Sudáfrica.
Incluso a principios de este mismo 2024, la primera temporada (verano-otoño) ya apuntaba a una explotación feroz. Un reporte de junio indicaba que una flota compuesta por 105 barcos españoles, taiwaneses y surcoreanos se había llevado la escalofriante cantidad de 142.680 toneladas en apenas unos meses. Solo los 17 arrastreros españoles con base en Vigo aportaron 59.000 toneladas a esa cifra, encaminándose a superar, una vez más, las 100.000 toneladas anuales que han sido el estándar del verdadero saqueo.
Sin embargo, la bonanza parece haber llegado a su fin. La biología impone sus límites ante una presión pesquera insostenible. De hecho, la decisión de no pescar en la segunda temporada del año pasado, aunque enmarcada en estudios científicos para la recuperación del caladero, fue en realidad una respuesta a una "drástica disminución en la presencia de la especie".
Este año, la concesión de una extensión de temporada y el permiso para pescar “lo que se pueda” no es más que el acto desesperado de un sistema que prioriza el rendimiento económico inmediato sobre la sustentabilidad, aún a costa de agotar hasta la última unidad del recurso.
Las implicancias son gravísimas y multidimensionales. Ecológicamente, se está llevando al borde del colapso a una especie clave en la cadena trófica del Atlántico Sur. Económicamente, se depreda un recurso natural renovable que pertenece al pueblo argentino, con licencias ilegítimas emitidas por un ocupante extra continental, privando al país de miles de millones de dólares en divisas y perjudicando a la flota pesquera nacional. Políticamente, se consolida una situación de usurpación y extracción ilegal de recursos, con una permisividad internacional que Argentina ha denunciado insistentemente, con poco o nulo resultado.
Los datos fríos son elocuentes: de las 85.000 toneladas de 2019 a las 18.000 de 2025. La curva es descendente y alarmante. No se trata de un mal año aislado, sino de la clara consecuencia de una práctica depredatoria que ha ignorado todas las señales de alerta.
El caladero de Malvinas, otrora una despensa inagotable, clama por una inmediata protección, en el marco del justo reclamo de soberanía argentina, que asegure su preservación para las generaciones futuras. El silencio, en este caso, es cómplice de la depredación.